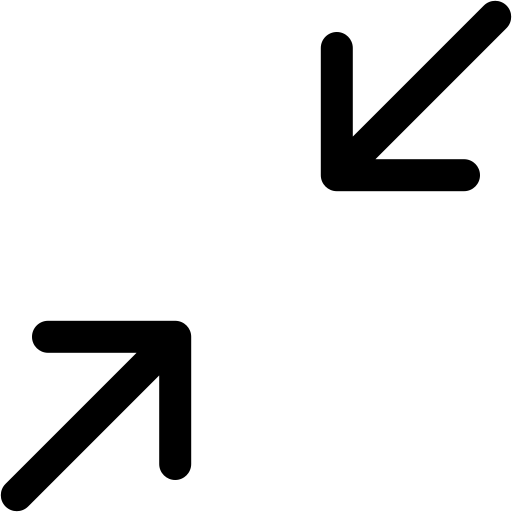OPINIÓN
Plaza de almas
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES / Catón EN REFORMA
Para las cuentas soy muy malo, Armando, pero en los cuentos me defiendo. Permíteme contarte uno que servirá de explicación a lo que luego sigue. Una joven mujer le dijo a otra: "Odio cuando me cuentan un cuento y luego me dejan a medias". Replicó la amiga: "Yo odio cuando me dejan a medias y luego me cuentan un cuento". En nuestra charla del pasado martes yo te dejé a medias. Literariamente hablando, claro. Empecé a relatarte la historia -esto no es cuento- de la virtuosa doncella que a mediados del pasado siglo se casó sin saber nada acerca de las cosas de la vida. Cuando su esposo quiso consumar las nupcias ella se aterrorizó en tal manera que hubo necesidad de llamar a un médico para que la sedara. Por su ignorancia de las realidades que con el matrimonio vienen pensó que su marido era un degenerado, un monstruo que la atacaba con propósitos horrendos. Quedó fuera de sí la desdichada. Cada vez que su esposo se le acercaba volvía a entrar en aquel paroxismo de terror. Una separación entre ellos era imposible: en aquella época el qué dirán pesaba mucho. Para evitar que se manifestara la locura de la muchacha el esposo ocupó una habitación en la otra ala de la vasta casona. Nunca se presentaba ante su mujer: temía perturbarla. La madre de la joven, señora viuda, fue a vivir con ellos a fin de cuidar a su hija. Y sucedió entonces algo que te resultará difícil de creer, pero que de cualquier manera te voy a contar. (Las cosas difíciles de creer tienen más realidad a veces que las creíbles, y avivan más la conversación). La suegra del muchacho, señora de buen sentido que sí sabía de la vida y sus requerimientos, empezó a acercarle mujeres a su yerno. ¿Se compadeció de él? ¿Temía que la forzada continencia llevara al muchacho a aventuras peligrosas para sí mismo y para el honor de la familia? No lo sé. El caso es que discretamente habló con algunas de sus amigas que en charlas íntimas le habían confiado sus insatisfacciones conyugales. Las invitó a su casa y les garantizó, primero, la satisfacción que les faltaba, y luego el más absoluto secreto. Los vecinos se sorprendían al observar la frecuencia con que la señora recibía la visita de amigas -se veía que tenía muchas-, pero atribuían tal asiduidad al interés que las visitantes sentían por la salud de su hija que, se sabía ya, estaba algo malita. El círculo de damas que se interesaban por saber cómo estaba la muchacha fue creciendo al paso de los meses, pues las señoras insatisfechas, satisfechas ya, se pasaban la voz, y cundía la preocupación por la salud de la enfermita. Al parecer tenía recompensa la obra de misericordia que aquellas damas hacían, la de visitar a los enfermos, según enumeró en su catecismo el Padre Ripalda, pues las visitantes salían de la casa con la amplia sonrisa que pone en el rostro de las personas caritativas la buena obra que han llevado a cabo. Más aún: aquella caridad era a veces reconocida con largueza: algunas casadas que nunca habían podido concebir quedaban de pronto en estado de buena esperanza, merecido premio al interés que habían puesto en que la pobre enferma recuperara la salud. ¿Que cómo supe todo esto? Me lo contó después de muchos años el protagonista de la historia, pues un día le pregunté indiscretamente, entre copa y copa, por qué él y su esposa no habían tenido hijos. De seguro no quiso aquel amigo aparecer ante mis ojos como incapaz de engendrar hijos -así era nuestro tiempo-, y entonces me soltó la sopa, si puedo usar esa expresión poco elegante. Añade esta historia por favor, Armando, a las muchas que de mí has oído ya. Alguna vez te darás cuenta de que las mejores y más interesantes son las que nunca sucedieron... FIN.