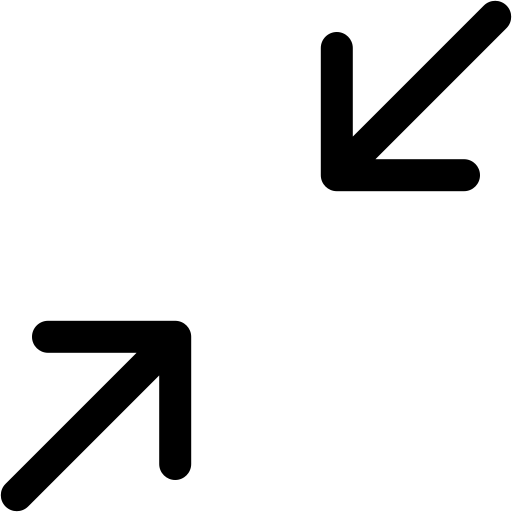OPINIÓN
Plaza de almas
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES / Catón EN REFORMA
Voy por la antigua calle de Santiago en mi ciudad, Saltillo. Veo a un niño que camina entre una linda joven y un hombre alto y bien plantado que lo llevan de la mano. Esa bella muchacha se llama Crucita Hernández. El señor de elevada estatura es don Heliodoro Moreno y Valencia. El niño soy yo. ¿A dónde vamos? Nos dirigimos a la Penitenciaría del Estado, que se encuentra calle abajo. ¿Qué vamos a hacer ahí? La maestra de párvulos y el profesor de quinto año del Colegio "Ignacio Zaragoza", lasallista, me llevan a decir una recitación ante los presos. Hoy es el día del Buen Pastor. En el patio de la prisión tiene lugar la fiesta que en esa fecha se les hace a los reclusos. ¿Puede haber fiesta para los infelices que se encuentran ahí? Se les acaba de servir un desayuno de chocolate con pan de azúcar, lujo inusitado para quienes tienen por todo alimento cotidiano una ración de sopa aguada y un pedazo de pan duro. Hoy están todos en espera de la "velada literario-musical" que se les ha anunciado. Velada a las 10 de la mañana. Todo sea por el Buen Pastor... Yo estoy inquieto. Veo cada día pasar frente a mi casa a los reos que llevan las ollas con el mezquino yantar que las internas en la Cárcel de Mujeres han hecho para los presos de la Penitenciaría. Los porteadores van entre dos gendarmes a caballo. La diaria visión de ese sombrío desfile ha puesto en mi niñez la primera intuición del sufrimiento humano. Empieza la ceremonia en la prisión. El sol ha traspuesto ya los altos muros del penal y divide el patio en dos cuadrángulos de sombra y luz. Hay un escueto discurso del director de la prisión. En seguida la señorita Amparo Escobedo interpreta una pieza al piano, y luego un recluso canta acompañándose con su guitarra. La canción dice así: "Preso me encuentro tras de las rejas, tras de las rejas de mi prisión. Decir no puedo, cantar quisiera, las tristes quejas del corazón". Llega mi turno. "El niño Armando Fuentes viene a declamar para ustedes una bonita declamación". Paso al frente. Veo fijos en mí los ojos de los presos. Empiezo a recitar: "La pólvora estalló; silbó la bala. / La golondrina, con el pecho herido, / rota, sangrante, destrozada el ala, / cayó desde lo alto de su nido...". Y digo el tristísimo poema. Es la historia de una golondrina que ha hecho su nido y cuida en él a sus polluelos con maternal amor. Les da la tibieza de su cuerpo en las noches de frío; se afana hora tras hora en conseguirles alimento. Cierto día llega un cazador y mata a la golondrina. Quedan las avecillas en el desamparo... Eso es todo. Ninguna moraleja, ninguna conclusión. Sólo esa breve historia de muerte y orfandad. Termino de recitar. Aplauden los presos, y algunos hacen con la cabeza un movimiento de aprobación como el de los señores de edad en las películas cuando empieza a cantar Pedro Infante. El director de la prisión se pone en pie y me estrecha la mano, solemne, igual que a gente grande. Regreso a mi asiento, y veo entonces algo que me asusta un poco. Uno de los presos no aplaude. Está llorando; me mira como si yo hubiera recitado sólo para él. Don Heliodoro lo ha visto también. Se inclina sobre el director de la prisión y le pregunta en voz baja: "¿Por qué llora ese hombre?". "No sé", contesta el hombre, indiferente. Pregunta de nuevo el profesor: "¿Por qué está aquí?". Responde con sequedad el alcaide: "Mató a su esposa". Yo alcanzo a oír el breve diálogo. Cuando salimos de la prisión voy triste. No sé por qué: dicen los profesores que recité muy bien; no se me olvidó ningún verso, e hice todos los ademanes que la señorita Crucita me enseñó... FIN.