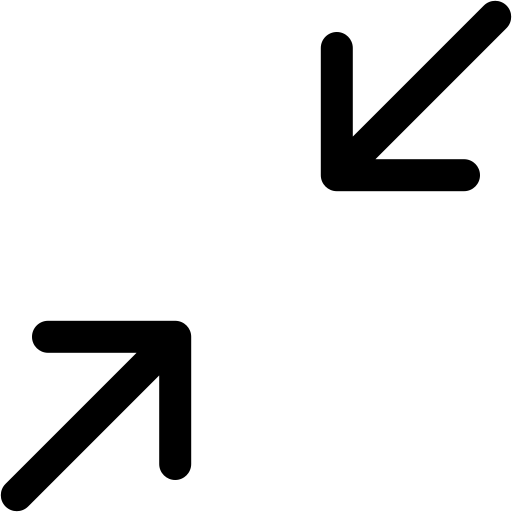OPINIÓN
Plaza de almas
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES / Catón EN REFORMA
La palabra "dígamelo" no es una bella palabra. No hay en ella ese hálito de poesía que llevan en sí otras palabras como "nube", "flor", mujer"... Y, sin embargo, Armando, en mí la nube pasó ya, la flor ya no recuerda su perfume y la mujer se fue hace mucho tiempo, pero esa palabra, "dígamelo", va en mí como un nudo atado al alma para que no la olvide. Para que no olvide la palabra y para que no la olvide a ella. Dije que la mujer se fue, pero la verdad es que jamás estuvo. ¿Tuve yo la culpa de eso? Muchas noches me lo he preguntado, y ahora que traigo unas copas encima la pregunta viene otra vez a mí. Lo que nunca me ha llegado es la respuesta. Sé que esta noche tampoco me llegará, aunque me tome otras copas. Lo único que me llega es aquella palabra, "dígamelo", a la que ni siquiera el vino alcanza a dar belleza. Tu tío Felipe, o sea yo, ha olvidado muchas palabras: "éxito", "dinero", "fama"... Y vaya que esas palabras pesan. Pesan tanto en el sentido de ser importantes como en el de ser motivo de pesar. Pero aquella palabra, "dígamelo", la traigo hecha cicatriz en la piel de la memoria. Deja te cuento, como dicen ustedes los de hoy. Por aquellos años, que todavía no eran años, trabajaba yo de reportero en un periódico. Tendría quizá tu edad. Eso quiere decir que casi no tenía edad. El director del diario me envió a hacer un reportaje acerca de la imagen de una Virgen que, se decía en aquel pueblo, estaba obrando milagros prodigiosos. Los ciegos volvían a ver, como en el Evangelio. Un sordomudo tocó la bendita imagen y luego prorrumpió en alabanzas y cantos a Nuestra Señora. Una mujer que hacía años no caminaba saltó de su silla de ruedas y fue corriendo a ver dónde andaba su marido. Llegué al lugarejo donde eso sucedía y el cura me hospedó en un pequeño cuarto que estaba en lo alto de su templo, junto al campanario. Estuve ahí una semana. Al principio el son de las campanas tan cerca de mi habitación me molestaba, pero luego nos hicimos amigos, y su repique marcaba el principio de mis días y su final, con la llamada a la Hora Santa o el toque de difuntos. El servicio de la casa parroquial estaba a cargo de unas monjas que nos atendían en la mesa al anciano párroco y a mí. El cura escandalizaba a las monjitas, pues no creía en los milagros de la Virgen. "Es pura sugestión", decía. Yo me puse del lado de las religiosas, quizá para ganarme su favor. Le decía al sacerdote: "La sugestión es el milagro, padre". Ellas me lo agradecían con una sonrisa casi imperceptible. Entre las monjas estaba una novicia joven. Los hábitos encubrían las formas de su cuerpo, pero yo las adivinaba, pues alguna experiencia tenía ya en ese renglón. Las ropas monjiles no alcanzaban a ocultar la turgencia de su pecho, la estrechez de su cintura, el garbo de su caminar, y sus ojos, que a veces se encontraban con los míos, me decían que por dentro no llevaba hábito. Una de aquellas noches, al tenderme el plato, rozó con su mano la mía y me miró. Luego yo buscaba la manera de tocar con levedad la suya cuando me daba el vaso o el salero que le pedía intencionadamente. Sus miradas se hicieron más intensas, aunque disimuladas con femenina habilidad. Una mañana, la última de mi estancia ahí, nos topamos en el corredor. Ella se detuvo, y en voz baja y viéndome a los ojos pronunció aquella palabra: "Dígamelo". En su voz había al mismo tiempo incitación y ruego. Y yo no le dije nada, hasta hoy no sé por qué. Esperó un instante, luego me miró con tristeza y se alejó... ¿Qué piensas tú, sobrino? ¿Qué esperaba que le dijera? Nada le dije, y ese silencio me grita muchas veces... "Dígamelo"... Cómo me pesa esa palabra. Y cómo me pesa... FIN.