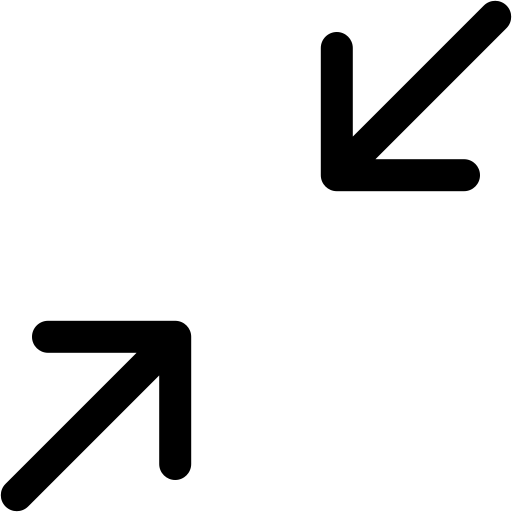OPINIÓN
No habrá alabanza que baste
Jesús Silva-Herzog Márquez EN REFORMA
4 MIN 00 SEG
23 agosto 2021
El gobierno del narcisismo está dispuesto a ahogar al país en el río en el que se contempla, enamorado, el jefe máximo. No importan las consecuencias. Lo que el idólatra de sí mismo quiere es recibir del espejo todos los halagos que merece. Y recibirlos constantemente. Toda acción política es exigencia de devoción. Por eso conmina al pueblo a reiterarle públicamente un respaldo que no necesita. No es un primer ministro que llama al voto en la esperanza de conformar una mayoría renovada que ensanche su capacidad de acción. Su convocatoria representa la vanidad más estéril. Espejito, espejito, ¿quién es el líder más amado? ¿Quién hay en el mundo que se me compare? ¿Quién, más allá de los mártires de nuestra historia, está realmente a mi altura? ¿No es verdad que soy un gigante en espera del mármol? ¿Verdad que soy ya un inmortal? ¿Dime si hay alguien en mi reino que se me compare? No soportaría un instante de rechazo, un atisbo de duda de mi pueblo. Si su amor vacila lo abandonaría de inmediato. No toleraría esa ingratitud. Dímelo. Dímelo, espejito, otra vez y que el tiempo se suspenda, que las decisiones se aplacen mientras me revelas el intenso amor de los míos. Que todo se inunde, que todo se queme mientras nos preparamos para escuchar la conmovedora aclamación.