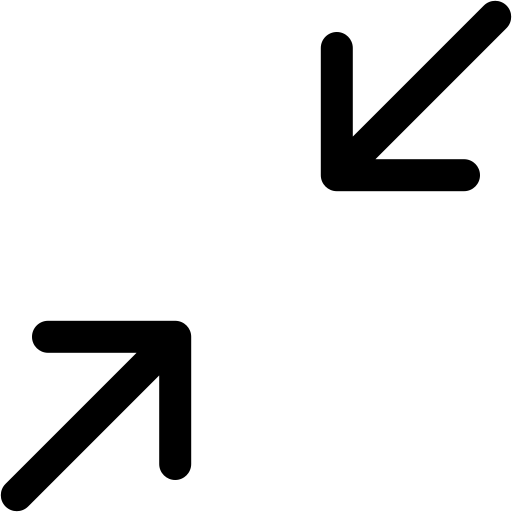OPINIÓN
Las enseñanzas de Pippo
ALTERIDADES / Gina Tarditi EN REFORMA
3 MIN 30 SEG
10 enero 2025
Pippo llegó a mi casa en la Navidad de 2012, siendo apenas un cachorro. Tan pequeño y asustado que, cuando intenté acariciarlo, se refugió de inmediato debajo de un sillón, donde mi brazo no podía alcanzarlo. Bastaron unos cuantos minutos de hablarle suavemente para ganarme por siempre su confianza. Desde ese momento y hasta su muerte, ocurrida hace unos días, me convertí en su persona favorita.