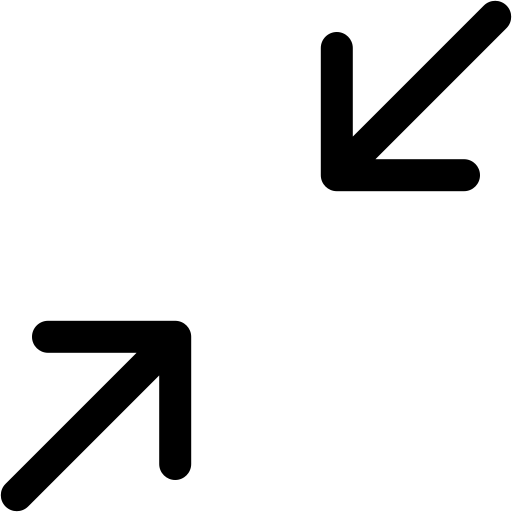OPINIÓN
Están aquí aunque nos empeñemos en creer que no son como nosotros, como los miles de connacionales que, hasta hace poco, hacían viajes semejantes
Frontera sur
Jorge Volpi EN REFORMA
Allí están, son los mismos de siempre, hombres y mujeres y niños -incontables niños- con rostros morenos y sudorosos, sonrisas imperecederas, pantalones raídos, camisetas estampadas y gorras de colores, la mayoría con nombres de estrellas de Hollywood o protagonistas de telenovelas que muy pronto olvidaremos, héroes y heroínas anónimos que han abandonado sus pueblos azotados por el hambre o la violencia, o ambas cosas, la furia de la policía o del Ejército, de los narcos o de la guerrilla, que han recogido al desgaire unas cuantas cosas, un crucifijo, una estampita o unas fotografías, para depositarlas en sus astrosas mochilas y que han emprendido el extenuante camino en busca de algo que desconocen y solo atisban, una larga jornada de trabajo pagada sin reservas o el remanso de una tarde de domingo frente al televisor, rodeados por los suyos, sin temor a una redada o la demencial represalia de sus enemigos, hombres, mujeres y niños -incontables niños- dispuestos a abandonarlo todo, sus abuelos, sus campos de labranza, sus iglesias o sus templos, sus precarias casas de adobe o ladrillo o lámina, sus recuerdos -eso: sus recuerdos-, todo lo que hasta entonces han acumulado a duras penas, para conservar otra cosa, la única que les sigue siendo importante, la única que los impulsa a soportar los azotes del sol o la tormenta, los pies callosos y las picaduras de los mosquitos, el maltrato y el desprecio, lo único que los mantiene en pie, ese bien intangible y esencial que podríamos llamar esperanza, la esperanza en un futuro mejor para ellos y sus descendientes en un territorio ajeno y hostil en ese norte gobernado por un energúmeno que los considera menos que animales, y aun así ellos enarbolan la esperanza, desafiándolo a él y a sus compinches, decididos a proseguir la ruta que en el mejor de los casos los llevará hasta el río o el desierto, otro brutal rito de paso, si antes no tienen la desgracia de ser vejados o esclavizados o sodomizados o violados a lo largo del camino, si no se convierten en propiedad de las bandas criminales que controlan buena parte de nuestro territorio, si no terminan extorsionados por la policía o el Ejército, si no son asesinados y enterrados en alguna de las fosas que supuran nuestros páramos, y ahora esos hombres, mujeres y niños -incontables niños- están allí, o más bien aquí, en nuestro lado de la frontera, empeñados en cruzar el Usumacinta o atravesar las selvas del Petén, están aquí aunque nos resistamos a verlos, aunque nos empeñemos en creer que no son como nosotros, idénticos a los miles de connacionales que, hasta hace muy poco, emprendían viajes semejantes, con los mismos riesgos y la misma esperanza, pero de pronto eso se nos ha olvidado, hemos debido borrarlo de nuestra memoria colectiva para no sentirnos tan viles y tan zafios, para apartar un poco el oprobio que nos cubre, porque ahora somos nosotros quienes les impedimos el paso, quienes los hacinamos en campos de concentración a los que no llamamos por su nombre, quienes los retenemos por la fuerza, quienes les arrojamos chorros de agua o gases lacrimógenos, porque ahora somos nosotros quienes repetimos las mismas mentiras que antes nos endilgaron, que solo cumplimos con la ley, que las autoridades -nuestra reluciente Guardia Nacional- solo cumplen con su labor, que los arrestamos o los expulsamos para protegerlos, preocupados por sus derechos humanos, cualquier bajeza con tal de vaciar nuestra vergüenza, lo que sea para no darnos cuenta de que nos hemos colocado del lado de los verdugos, nosotros, que siempre fuimos víctimas, para revertir la amenaza comercial del tirano sin comprender que, como antes, como siempre, ellos, esos hombres y mujeres y niños -incontables niños- seguirán allí, arriesgando sus vidas y sus destinos, enfrentándose a lo que sea, incluso a nosotros, con tal de seguir enseñándonos que si algo nos torna humanos, verdaderamente humanos, es ese único bien que ellos resguardan y defienden, y que jamás podremos arrebatarles: la esperanza.