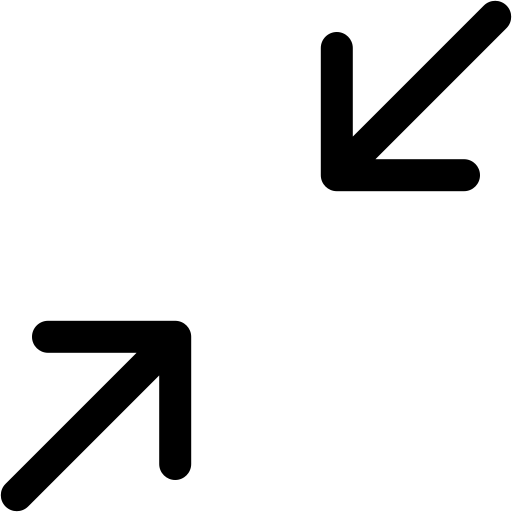OPINIÓN
El mensaje de los obispos
Jesús Silva-Herzog Márquez EN REFORMA
4 MIN 00 SEG
Confieso que no esperaba que la lección política elemental surgiera de la Iglesia católica. De ahí ha venido con impecable lucidez. No puede el poder público limitarse a la prédica. Su labor esencial es otra. No el consuelo, sino el orden. No la plenitud espiritual, sino la vigencia de la ley. Los sacerdotes han ofrecido al país esa claridad esencial. Los sermones desde el palacio de gobierno son demagogia o, peor aún, complicidad con el crimen. Tal vez no debería sorprender esa lección porque en la rica tradición católica hay un discernimiento elemental que hoy se pierde en la nata de la demagogia oficial. Al poder, sea monárquico o republicano, le corresponde respaldar con la fuerza pública lo que es justo. Los obispos lo tienen, al parecer, más claro que el propio jefe del Estado mexicano. Es responsabilidad del gobierno el garantizar la paz. Si una obligación lo define es precisamente ésa: establecer el orden, impedir el delito, castigar el crimen. Los instrumentos de los que se vale son distintos a los que tiene un predicador, pero son irrenunciables. Si al rey corresponde lo que es del rey es porque no podría desentenderse de su quehacer fundamental.