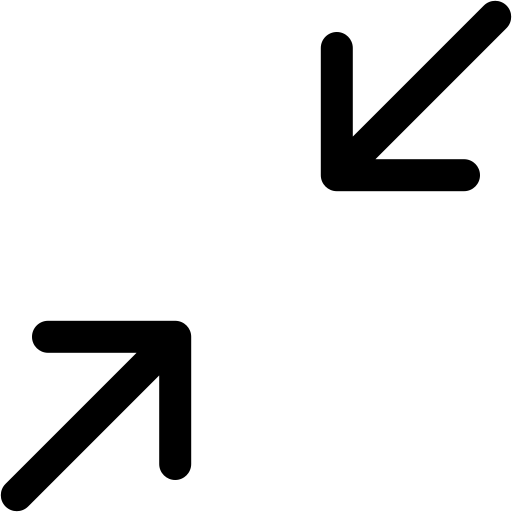OPINIÓN
Destinos esposados
Jesús Silva-Herzog Márquez EN REFORMA
Ninguna decisión ha marcado al México contemporáneo como la declaratoria de aquella guerra. No fue, como se nos presentó entonces, una "guerra de necesidad". Fue una guerra de elección. A ciegas, Felipe Calderón optó por la guerra. Nadie niega el desafío que se presentaba entonces. Nadie puede negar que el efecto de la intervención gubernamental fue empeorar las cosas. Los grupos criminales se multiplicaron, se propagaron las zonas de violencia. Más crimen, más violencia, más sangre, más corrupción, más miedo. No digo que el Presidente sea culpable de las atrocidades. Sostengo que debe considerársele responsable de su expansión. A él y a su política se debe, en buena medida, nuestro descenso a la barbarie. El Presidente carecía de un diagnóstico y de una estrategia. Se vistió de olivo, pero no sabía quién era el enemigo, ni cuáles eran los recursos con que contaba. Confió en que su arrojo era una justificación moral suficiente. Era un alarde de bravura, no la resolución serena de un hombre de Estado. Si no hubiera tenido más que piedras y palos, con eso habría luchado contra los criminales, dijo en una confrontación memorable. El presidente Calderón olvidaba entonces lo que había desatendido desde el principio: al hombre de poder ha de evaluarse por lo que provoca, no por lo que desea. Por la consecuencia de sus actos y de sus omisiones, no por la entereza de su determinación.