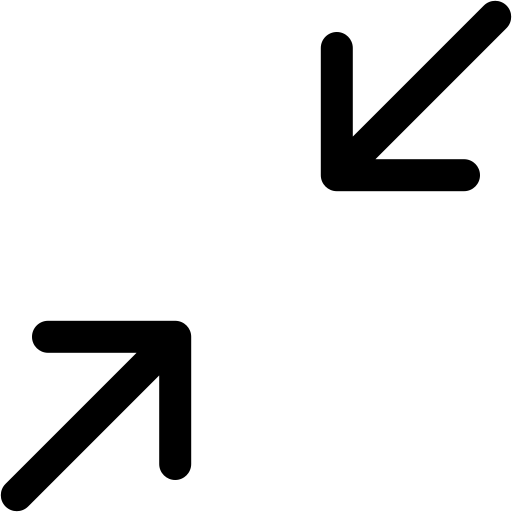OPINIÓN
Del ciudadanismo al populismo
Carlos Bravo Regidor EN REFORMA
Ayer la palabra "ciudadanía" se usaba como un talismán de pureza. Se buscaban perfiles ciudadanos, como garantía de imparcialidad o profesionalismo, para diversos cargos públicos. Se hablaba de demandas ciudadanas como si el adjetivo dotara de una legitimidad inmediata y evidente a los grupos que las abanderaban. Incluso se llegó a utilizar la noción de ciudadano como si fuera lo contrario, una suerte de antónimo funcional, de simpatizante o militante. Desde luego, era un exceso, pero también un síntoma: en muchos países, incluido México, el proceso de transición o consolidación democrática vino acompañado de una cada vez más generalizada sensibilidad antipolítica. Porque eso era lo que había detrás de aquel culto a lo ciudadano, no una ausencia de política (no existe, no puede existir, tal cosa), sino una forma de hacer política que consistía en negarse a sí misma, sobre todo en plantearse al margen de las instancias que representan, por definición, la política democrática, es decir, de los partidos. Lo partidista cargaba siempre con la sospecha de tener agenda, de estar sesgado, de ser turbio; lo ciudadano, en cambio, se presumía como bienintencionado, era ecuánime y transparente.