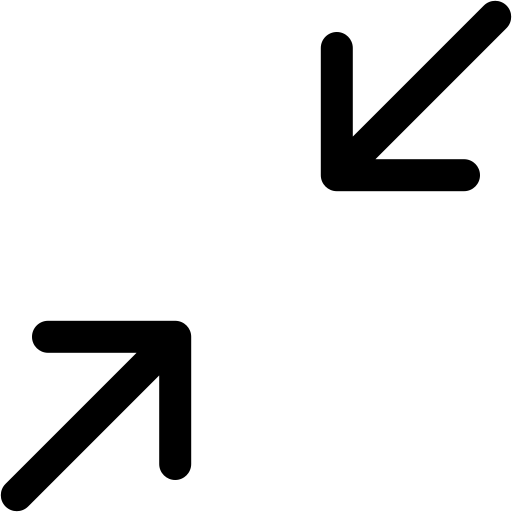OPINIÓN
De puritanos
Jesús Silva-Herzog Márquez EN REFORMA
3 MIN 30 SEG
Un profesor de la universidad estatal de Portland renunció hace unos días a su cátedra. Llevaba una década dando clases de pensamiento crítico, una asignatura que, al parecer, no encuentra espacio para desarrollarse en un creciente número de universidades de Estados Unidos. El renunciante, el filósofo Peter Boghossian, aplica el método socrático como recurso pedagógico. Para aprender, conversar. Plantear una pregunta, lanzar hipótesis, ponerlas a prueba, reflexionar sobre su solidez y sus consecuencias. Si es un ejercicio de razonamiento, implica formulación de interrogantes, evaluación de alternativas, escucha de opciones, un debate de argumentos, así nos resulten absurdos u ofensivos. Eso había hecho el profesor a lo largo de su carrera: analizar con sus alumnos las ideas de los clásicos y, al mismo tiempo, presentarles posiciones radicalmente distintas a las del propio profesor. Negacionistas del cambio climático, terraplanistas, incluso. Lo que buscaba con ese choque de perspectivas era que los alumnos aprendieran a cuestionar las creencias sin dejar de respetar a los creyentes. El profesor que cree que su misión es convencer a sus alumnos de una conclusión no educa, adoctrina. El profesor comunica entusiasmos, sugiere pistas, propone ideas, comparte métodos, involucra al estudiante en la conversación de la cultura, lo hace parte de una tradición de reflexiones y lo pone en contacto con las visiones más frescas.